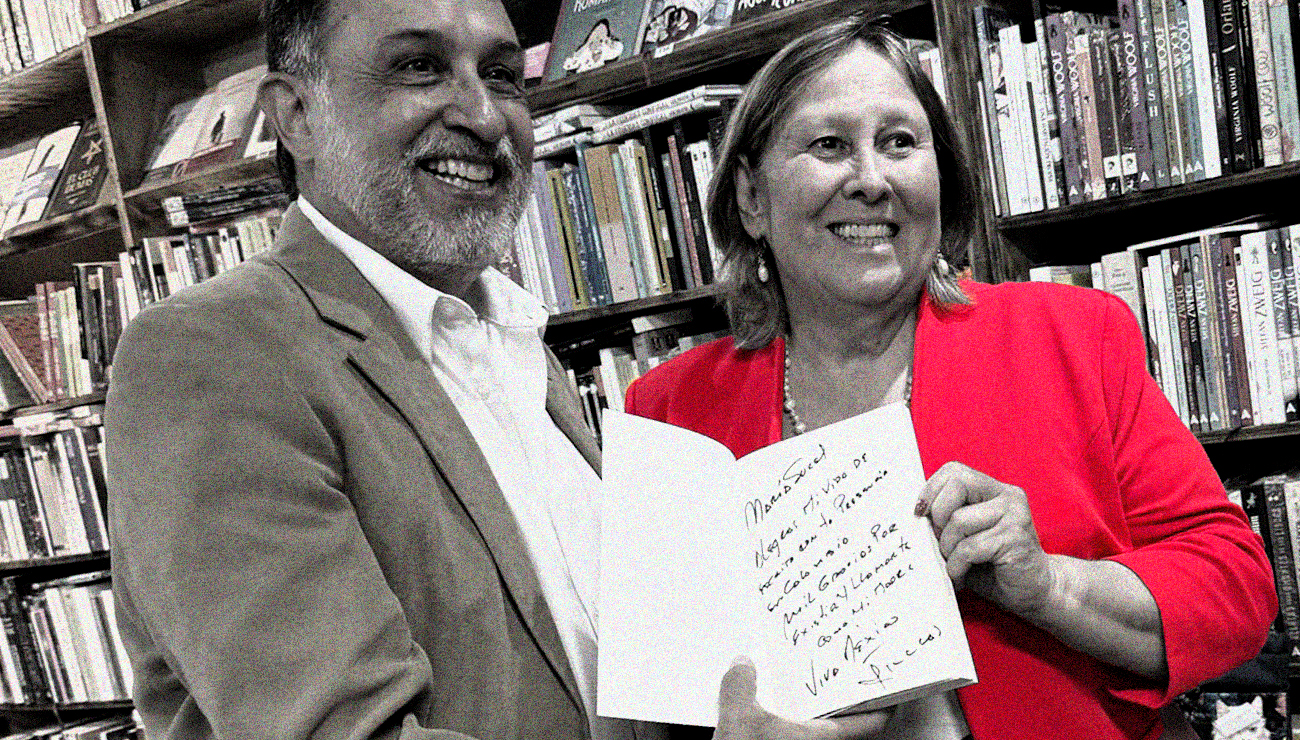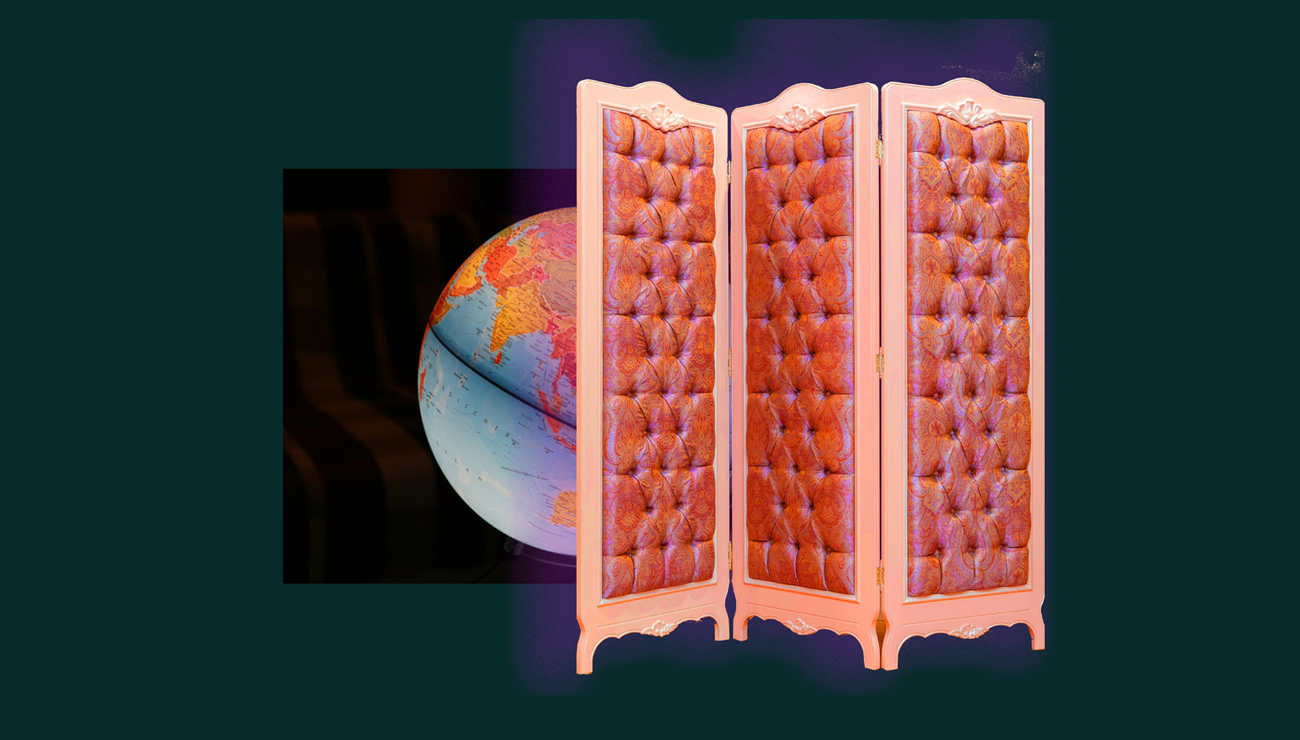El cielo también es de los mendigos
Autor: ©2025 William Castano-Bedoya
“CRÓNICA DE TRES MILLAS”
Este domingo, con un clima más bien frío —poco común por estos lares— salí temprano a caminar. A esa hora, el país que ven mis ojos aún no había decidido si sería un día amable o indiferente. Caminé escuchando música clásica; durante toda la semana había caminado oyendo carrangas alegres, y quise un tono distinto para la mañana. Aunque mis crónicas suelen ser de tres millas, últimamente me he permitido sumar un poco más de distancia, poniendo a prueba mi resistencia. Curiosamente, la crónica de hoy no surgió de esa caminada, sino de los momentos que le siguieron una hora después, pues hace semanas que dedico mis recorridos a resolver acertijos de mi nueva novela, una que presentaré antes de marzo del próximo año.
Al terminar mi recorrido salí a buscar un café caliente en un lugar donde suelo ir, y donde en la fila se congregan personas en busca del mismo ritual. Por lo general hay murmullos entre ellos; yo casi nunca me integro, aunque ese día lo hice brevemente. Comprar el café es una vuelta que me toma unos minutos entre llegar, hacer la fila y regresar a casa: siempre llevo un café con leche caliente a mi señora, una fina tradición que hemos alimentado con cariño.
Ya de regreso, desde el carro, al otro lado de la vía, vi a un hombre sentado en la banca de un paradero, justo en la calle Bird Road, entre dos farmacias gigantes y rodeado de algunos restaurantes pretenciosos donde, a veces, suelo recordarme que también habito un lugar donde puedo permitirme comidas bonitas entre las casuales de todos los días.
Me llamó la atención porque hacía tiempo que no veía personas sin hogar en mi área. El gobierno los había expulsado hace meses; no solo de mi vecindario, sino de buena parte de la ciudad. Eran “una vergüenza”, decretaron los legisladores que aprobaron esa ley: la expulsión de personas sin hogar de lugares públicos, alimentando la narrativa de la inseguridad ciudadana.
Me enterneció verlo luchar por sostenerse sentado. Sus movimientos eran débiles, muy débiles, encorvado como si su cuerpo hubiese renunciado a sostenerlo. Noté que tenía a un costado una especie de sleeper arrugado y, detrás, entre unos arbustos, una cobija medio extendida, buscando el sol para secarse de la humedad que el rocío de la madrugada quizá le impregnó.
Llegué a casa absolutamente impactado. Qué realidad más cruel para ese personaje.
Preparé un sándwich sencillo —pan tostado, queso, jamón, mayonesa—, lo puse en una bolsa Ziploc junto con una servilleta y un palito de mozzarella. Regresé y lo abordé con cierta timidez, temeroso de un rechazo brusco, pero no ocurrió.
Confieso que temí que fuera un inmigrante sin hogar, por aquello del escarnio generalizado. Pero no: era un americano mayor, blanco, de barba espesa, casi navideña. La imagen perfecta —terriblemente perfecta— del Santa Claus de los viejos comerciales de Coca-Cola, pero sin la magia decembrina ni la nostalgia de la noche de paz, noche de amor.
Y sin embargo, cuando levantó la mirada, descubrí algo inesperado: una nobleza rota pero viva. Fue un instante apenas, pero la asociación fue inmediata: no un Cristo religioso, sino un Cristo humano —como esos Cristos de las películas, exhaustos, golpeados por la vida, pero dueños todavía de una mirada limpia—.
Me acerqué para observarlo mejor, buscando su rostro y sus bondades: las arrugas de su frente sufrida, su barba ejemplar. Ay, cómo me gustaría tener su barba. Me impactó su belleza humana tan ultrajada.
Y su olor llegó primero. En mi país le decían berrinche: orina seca, días de calle, un cansancio que se podía oler. No me produjo rechazo; me recordó el olor de la pobreza y la dejadez que en otros tiempos también he visto.
Le extendí la mano. Y ocurrió algo que no esperaba: él extendió la suya sin sobresaltarse. Su palma era suave, no áspera. La mano de alguien que no nació en la calle, de alguien que alguna vez tuvo —o quizá aún tiene— hogar y familia, aunque ya no Navidad ni algarabía de la dicha.
No era un “mendigo”, porque para serlo tendría que estar pidiendo dinero, comida o algo. Era un hombre de la calle. En nuestra sociedad americana les decimos homeless, personas sin hogar.
Un mendigo —si somos estrictos— es quien pide dinero. Y también lo es un mal político que pide votos para llegar al poder más fácil. Un mendigo es realmente alguien que vive pidiendo sin devolver empatía. Alguien que vende necesidad disfrazada de caridad.
Él no pedía: solo intentaba sostener su cuerpo sentado. No estaba drogado ni alcoholizado. Lo comprobé cuando me agradeció el sándwich. Solo lo poseía la luz fría de una mañana que quizá quería seguir viendo después de haber sobrevivido a la noche.
Era un hombre blanco, americano, caído en desgracia, desplazado por la prosperidad que parece alegrar únicamente a los prósperos.
Le entregué el sándwich. Lo recibió sin dramatismo. Una línea amorfa de mayonesa se le quedó atrapada en la barba espesa, como una huella blanca de empatía. No me dijo nada más; solo siguió comiendo con la barba untada de ese sabor ligeramente dulce, de textura lisa y cremosa de aceite y huevo.
Le ofrecí también una bebida con electrolitos. Pensé que tal vez estaba deshidratado por el uso extremo que le da su cuerpo en estas circunstancias.
—I love you, man —le dije.
No por compasión; me surgió de la espontaneidad circunstancial. No encontré otra forma de expresarle solidaridad.
Luego me alejé al notar que ese bocado cobraba toda su atención.
Otra vez, de regreso a casa, impactado por haber logrado un cometido tan simple como acercarle un bocado a un homeless, recordé la breve romería que hicimos varios extraños en la fila donde compramos el café con leche momentos antes. Hablábamos de por qué los lugares están vacíos en esta época. Alguien dijo que los precios están muy altos; otro mencionó que la gente está asustada.
Lo único que pude decir antes de salir, participando de esa charla espontánea entre desconocidos, fue:
“En este país hay mucha gente sufriendo. Y también hay mucha más gente feliz porque hay mucha gente sufriendo.”
Lo expresé sin saber que, minutos después, lo vería reflejado en “mi amigo” de la banca del bus.
Me quedó dando vueltas esa frase durante la mañana. Por eso me atreví a escribir esta crónica, exenta de encuentros con filósofos o alter egos imaginados, o de filosofadas que suelen acompañar mis caminadas.
Recordé que hace meses expulsaron a los sin hogar de varios vecindarios. Los movieron como quien desplaza un mueble viejo. No se preguntaron a dónde irían, ni dónde encontrarían las sobras de comida que los sostienen: papas fritas ya frías y grasosas, pedazos mordisqueados de hamburguesa, vasos de cartón aún tapados con vestigios de bebidas endulzadas.
Los empujaron hacia los bordes de la ciudad: zonas sin restaurantes, sin basura útil, sin sombra, sin baños, sin gente bonita. Zonas donde sí se muere de hambre.
En mi novela Los Mendigos de la Luz de Mercurio: We the Other People, escribí sobre esos seres que viven bajo las luces frías de mercurio, los que no entran en el relato oficial de las sociedades modernas, evolucionadas.
Hoy entendí que la vida de los infelices, los miserables de nuestras sociedades, no son metáforas literarias. Son profecías discretas. Testimonios vivos que existen y gravitan entre la desidia y la incomprensión.
Y volvió a mí una frase que escribí hace meses, sin saber que un día la vería encarnada en una banca de bus:
«El cielo también es de los mendigos».
Tal vez porque la tierra —al menos esta tierra— cada vez les pertenece menos.
La imagen que acompaña esta crónica no corresponde al rostro real del hombre que encontré hoy. Por respeto a él —a su discreción, a su fragilidad— nos acompaña una imagen referencial, muy cercana a su fisonomía, para que usted, amigo lector, pueda imaginarlo sin vulnerarlo.
El cielo también es de los mendigos
Once Upon A Time in Grámmata, Medellín
Una coreografía planetaria: cada tragedia sirve de biombo para ocultar otra
William Castaño
William es un escritor Colombo estadounidense que cautiva al lector con su habilidad para plasmar las experiencias únicas y las luchas universales de la humanidad. Originario del Eje Cafetero de Colombia, nació en Armenia y pasó su juventud en Bogotá, donde estudió Marketing y Publicidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En la década de 1980, emigró a Estados Unidos, donde se naturalizó como ciudadano estadounidense y desempeñó roles destacados como líder creativo y de imagen para proyectos de grandes corporaciones. Después de una exitosa carrera en el mundo del marketing, William decidió dedicarse por completo a su verdadera pasión: la literatura. A principios de siglo comenzó a escribir, pero fue en 2018 cuando tomó la decisión de hacer de la escritura su principal ocupación. Actualmente, reside en Coral Gables, Florida, donde encuentra inspiración para sus obras. El estilo de escritura de William se distingue por su profundidad, humanidad y autenticidad. Entre sus obras más destacadas se encuentran ‘Nos Vemos en Estocolmo’, ‘Los Mendigos de la luz de Mercurio: We the Other People’, ‘El Galpón’, ‘Flores para María Sucel’ y ‘Los Monólogos de Ludovico’.